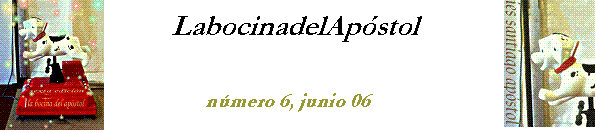READ THE READ ME FILE!
(...) En el presente intento ser lo más simple posible, siendo
complejo pero de una manera secreta y modesta, de una manera no
evidente. Es decir, yo no tengo estética, no busco los temas,
los temas me buscan, yo intento detenerlos pero al final ellos me
encuentran, entonces hay que escribir para quedarse tranquilo (...)
Pero creo que cada tema tiene su estética. Cada tema nos dice si
él quiere que lo escriba en verso, en forma clásica, en
verso libre, en prosa... creo que la estética es dada a cada
tema.
Jorge Luis Borges
Las palabras de mi
admirado Borges, con las que comienzo esta breve disquisición
acerca de los cánones poéticos y de los valores asociados
a los mismos, son referente expreso del valor de la heterodoxia y del
rechazo tajante a rigideces y dogmas. También, como en casi
todos los aspectos de la vida, la ortodoxia es, desde mi punto de
vista, mala consejera en este de teorizar sobre el valor de la rima y
demás elementos poéticos, y aún más de
tachar de bueno o malo a aquello que encaja, o por el
contrario, desborda o no alcanza, nuestra concepción de lo
poético.
Es fácil,
escuchando opiniones de quienes, por una causa o por otra, tienen
relación con la creación literaria, constatar que, si
bien son estos buenos tiempos para la lírica,
lo cierto es que son mejores para la poesía que, libre de
sujeciones y convenciones formales en distinto grado o medida, viene a
denominarse verso libre. Desde unos y otros foros, siguiendo corrientes
ya iniciadas y prolongadas a lo largo del siglo, se tiende asociar el
verso libre con lo auténtico, con lo sentido verdaderamente, y
por el contrario, el verso medido o rimado con lo artificioso
más próximo al dictado de la técnica que al del
corazón.
Al amparo de juicios y opiniones de los críticos y estudiosos, consecuencia de las lecturas que, confieso necesito, y permanente aprendiz de la gracia que el cielo no quiso darme, identifico poesía con ritmo, poesía con armonía, poesía y texto diferenciado por su carácter, precisamente, distinto al recto hablar o escribir, ya en niveles más comunes o en aquellos marcadamente formales.
Pero, ¿qué es el ritmo?, ¿qué lo define y lo caracteriza en su esencia?. El ritmo en la literatura viene con frecuencia definido en los manuales de retórica y poética como la armoniosa combinación de voces y cláusulas, de pausas y cortes, de cuya acertada combinación goza el oído y el alma al ser escuchada. Los elementos del ritmo han sido y son, en las lenguas romances en general, y en particular en la literatura española clásica y moderna, la medida de los versos tradicionalmente aludida como ritmo de cantidad; las pausas y la entonación de los grupos fónicos, definida como el ritmo de tono; la rima, basada en la igualdad o semejanza de los versos a partir de la última vocal acentuada, y constitutiva del ritmo de timbre; y, por último, el acento rítmico que determina el ritmo de intensidad, y que actúa como eje fundamental del ritmo.¿Cuál de estos elementos de ritmo es el que rechazan quienes han hecho del versolibrismo arma de combate, en lugar de estrategia poética? ¿Cuál es para ellos el elemento que convierte en meros versificadores a quienes lo utilizan para “hacer” poesía?
La medida de los versos, apoyada en las cláusulas y en las sílabas por este natural orden, constituyen un elemento esencial del ritmo del verso. La duración de los períodos, la forma y la distribución de las cláusulas y la repetición de los tiempos especifican el ritmo y permiten hablar de ritmo de cantidad, incluso en aquellos casos en los que los versos son aparentemente amétricos.
Función también destacada, al hablar de ritmo, tienen las pausas que exigen los grupos fónicos para marcar el final de su emisión ya sea por causas fisiológicas, o bien, por otras estrictamente sintácticas. Si ambas coinciden, albricias, si no es así el encabalgamiento, ese recurso expresivo que sirve para ligadura blanda y suave, para el contraste brusco, y hasta para el efecto cómico . Y en ineludible relación, el tono, de cuyas variaciones derivadas de la longitud o significado del grupo fónico, y del tipo de pausa depende en tan gran medida el ritmo melódico del verso.
Imposible olvidar, antes de aludir al esencial ritmo acentual, al denostado ritmo de timbre, a la burlada rima, tan difícil de mantener en un poema y curiosamente tan criticada por quienes jamás la utilizan haciendo de este rechazo bandera del antirripio. La rima, utilizada ya en las canciones populares latinas, y en las lenguas romances desde sus comienzos como recurso de armonía específico, ha sido muestra de maestría técnica a lo largo de los siglos.
Tomás Navarro Tomás señala que tras un período de artificio excesivo, la rima fue condenada por el propio Nebrija como obstáculo para la recta y natural expresión, así como que fue defendida más tarde por Rengifo y Caramuel, como requisito indispensable y principal mérito del verso respectivamente. Concluyendo a continuación, ya en su propio juicio que durante siglos ha venido ejerciendo un dominio general del que sólo la han apartado ocasionalmente las limitadas experiencias del verso suelto, las imitaciones de la métrica clásica y el moderno verso libre.
Las principales reglas de la rima incluidas en la preceptiva tradicional aconsejan seguir las normas que a continuación se reproducen y que se concretan en a) Una palabra no debe ser consonante de sí misma, b) es débil y pobre la rima en que figura la misma palabra con acepciones distintas, c) deben evitarse en fin de verso las palabras inacentuadas d) la rima es tanto menos eficaz cuanto más obvia y fácil parece e) No es costumbre emplear la misma rima en tres o más versos consecutivos, y, por último, el que en la asonancia pueden alternar vocales y diptongos, y asimismo palabras llanas y esdrújulas, pero no agudas y llanas.
Y por último ya, siguiendo esa tendencia a dejar para el final, aquello que tiene la máxima importancia, no olvido la referencia al ritmo verdaderamente esencial que producen los apoyos del acento espiratorio, y que justifica la afirmación de que el acento es el alma de las palabras y también del verso . La métrica, quizá por la correspondencia entre poesía y canto, ha basado su cadencia en la distribución armónica del acento de intensidad con el fin de marcar un ritmo periódico perceptible.
Visto de modo escueto el repertorio de variables, procede detenerse y reformularse la pregunta respecto a cuál es el soporte del ritmo en el verso libre, más allá de las convenciones aceptadas comúnmente aceptadas. Ciertamente, otras culturas literarias han tenido distintos modos de versificación. Así, las literaturas orientales basaban el ritmo interior del verso en la proporción simétrica de las formas gramaticales, y el paralelismo sinonímico o antitético era el eje de la esencia poética. Lejos está ya en el tiempo, aunque no en la memoria, la versificación cuantitativa o clásica en la que los versos se medían atendiendo a la cantidad de cada sílaba y contando el número de pies de que constaban. Estas y otras formas, en cuyo análisis no cabe ahora detenerse, son muestra inapelable de que ritmo y poesía son términos que definen ideas y realidades sólidamente unidas.
Amado Alonso, en comentario referido a la Barcarola de Pablo Neruda pero susceptible de extenderse genéricamente al verso libre, define el poema como una inspirada disposición de elementos que subrayan con su repetición y variación, el ritmo respiratorio de esta poesía. Y ello porque, en efecto, el movimiento del versolibrismo, cuyos antecedentes estaban ya en la tradición de la poesía amétrica, puesto en práctica por Walt Whitman y los simbolistas franceses y posteriormente utilizado en España y América por los más insignes poetas, basa su valor poético en la sucesión de los apoyos psicosemánticos que el poeta, intuitiva o intencionalmente, dispone como efecto de la armonía interior que le guía en la creación de su obra. Con estas premisas, no es aventurado reconocer, cómo acecha, en los poemas escritos en verso libre, el riesgo de no conseguir el ritmo que diferencia el género poético de otros, y de actualizar las palabras del estudioso en las que afirmaba que con mayor riesgo que cualquier metro de forma definida y corriente, el verso libre pierde su virtud si sus cambios, divisiones y movimientos carecen de ritmo perceptible o resultan vanos e injustificados en el desarrollo de la composición. Riesgo, es cierto, al que no se sustrae la poesía rimada, en este caso de convertirse en ripio artificioso y vano.
Para concluir, recordar, aunque ofenda por obvio, que sentir no conlleva, per se, la capacidad de expresar poéticamente aquello que se siente, y que rechazar o aceptar los valores derivados de la especial ordenación de los elementos fónicos y lingüísticos que constituyen valores esenciales del ritmo no deberían ser, aunque fuera por prudencia, bandera de causa alguna. Bienvenidos sean buenos versos, semilibres y libres, rimados y sometidos a la estructura prefijada de la estrofa.
Bienvenida sea siempre la POESÍA.
BIBLIOGRAFÍA:
ALONSO, Amado. Poesía y estilo de Pablo Neruda. Sudamericana, 2ª edición 1968.
BORGES, J. L .: Texto extraído de la conferencia en francés dictada por Jorge Luis Borges y filmada por Alain Jaubert y François Luxereau en el Collège de France en 1983.
NAVARRO TOMÁS, Tomás: Métrica española Editor: Barcelona : Labor, 1991
QUILIS, Antonio: Métrica española. Edición nº 12 Ariel SA, 2000
Marta Elena Santamarta Santos
Profesora de Lengua Castellana y Literatura
IES Santiago Apóstol
Almendralejo