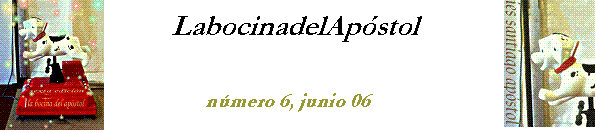TELEVISIÓN, CULTURA Y CONTRACULTURA
La sociedad de la
información se define entre otras cosas, tanto por la existencia
masiva de los medios de comunicación social, como por el
carácter industrializado y tecnológico de nuestra
cultura. En la actualidad, es imposible separarla de los medios
de comunicación de masas porque estos, directa o indirectamente,
han provocado un profundo impacto en todos los sectores de la
actividad humana, generando la aparición de
múltiples necesidades individuales y
configurando nuestro entorno.
Los medios de comunicación, como exponen Cabero y Loscertales (1998) son responsables en parte, de las modificaciones y de las características de la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos. Esta cultura, según Santos Guerra (1984, 48-50), potencia y desarrolla una nueva filosofía de vida revuelta por el éxito, la competitividad, el individualismo, el consumo, la apariencia, el ritmo desenfrenado…, aspectos que nos llevan en definitiva a configurar un nuevo tipo de hombre. Por otra parte, al igual que los sistemas educativos, en términos, entre otros autores, de Althusser (1977) o Bourdieu (1977); no podemos olvidar que los medios se conciben, en algunas ocasiones, como un aparato más del Estado que contribuyen eficientemente a la reproducción social, con lo que la pretensión de la homogeneización de los valores culturales e ideológicos, a través de estos, según Santos Guerra (1984, 48-50), es indudable. En este sentido, la educación debe dejar de ser un aparato al servicio del Estado y concebirse como una herramienta social que busque la conciencia crítica que libere a la razón humana de la ignorancia y de la ideología dominante, para lograr una autonomía racional que nos permita una emancipación que ayude a mejorar las condiciones sociales.
De acuerdo con Hernández y Sancho ( 1997 ), podemos decir que los medios de comunicación de masas audiovisuales e informáticos han sustituido en parte a las instituciones que tradicionalmente habían llevado el peso del proceso socializador (familia, escuela e iglesia), instaurando nuevas formas de interpretación de la realidad y nuevas maneras de pensar , de hacer y de ser, a partir de las formas de expresión hegemónicas. Esto se debe a acontecimientos como el número de horas que los receptores pasan sometidos al influjo de estos medios, la modificación de las funciones que en la sociedad actual está desempeñando la familia, la disminución del papel de influencia significativa de los padres, el aumento de la significación de otros elementos socioculturales en la consideración de patrones culturales en los individuos, el volumen de medios a los que el receptor se encuentra progresivamente sometido y la producción y transmisión de una gran cantidad de información al receptor de manera atractiva, dinámica y persuasiva.
Aunque la escuela ha sido la institución creada por la sociedad para cumplir las necesidades de formación y de pervivencia cultural en las nuevas generaciones, ésta no ha ido evolucionando al mismo ritmo que la sociedad. Para luchar con este desfase que día tras día nos estamos encontrando y que va en incremento, las Administraciones Educativas intentan poner en marcha diferentes reformas educativas. En la mayor parte de los casos, aceleradas y movidas por intereses políticos que contribuyen más a crear confusión que esperanza entre el elevado número de profesionales de la enseñanza que lucha por seguir el proceso de adaptación con la celeridad con la que los cambios se producen y la sociedad demanda. Este desfase que se produce en la escuela, entre otras cosas, ha consolidado la opinión que se venía teniendo sobre los medios de comunicación en cuanto a su función educativa, tanto es así que algunos los consideran escuela paralela1 (Porcher,1976). En realidad, son los medios los que nos transmiten mayor cantidad de información, nos ofrecen modelos atractivos, nos proporcionan la facilidad e inmediatez de elegir lo que queremos con sólo pulsar unas teclas e incluso nos permiten experimentar de forma virtual aquello que la sociedad reprime. La facilidad con que llegan estos medios a las emociones de las personas produce gran satisfacción en éstas y crea incontables pseudonecesidades.
Tras esta pequeña reflexión, podemos decir que los objetivos perseguidos por los medios de comunicación no coinciden con los de la escuela. Así por ejemplo, vemos que ésta pretende, aunque no siempre lo consigue, fomentar la razón y el espíritu crítico, la cooperación, el esfuerzo, la autonomía, el respeto al medio ambiente, la educación en la igualdad y la no discriminación, el consumo responsable, el ocio provechoso..., mientras que en los medios de comunicación, en muchas ocasiones, se resalta la inmediatez, la afirmación sin contraste, el individualismo, la desigualdad, el sexismo, el consumismo, la competitividad, la violencia, la consecución de dinero fácil y a cualquier precio... Algunos ejemplos que manifiestan la existencia de estos contravalores se observan en la televisión, sin duda, uno de los grandes inventos en la historia de la humanidad, cuya presencia ha revolucionado todos los ámbitos de la vida humana y, en particular, el de la familia. Uno de los medios más cercano y significativo en la actualidad, que forma parte del mobiliario de todos los hogares aunque no se trata, eso sí, únicamente de un mueble más, ya que esta "caja mágica" para unos y ”caja tonta” para otros, es un medio que puede ser utilizado para informar, distraer y educar, pero también es un instrumento ágil con el que se intenta manipular y muchos se lucran.
Ante esta situación, es más comprensible, que no justificable, que el receptor en muchas ocasiones no sepa como actuar ni tenga claro qué es lo valioso, ya que se encuentra en un permanente contrasentido. Es responsabilidad de la educación (pero no solo de la recibida en la escuela) que esto no se produzca. Desde una posición pedagógica debemos reflexionar y pensar que los medios de comunicación no son en su totalidad ni positivos ni negativos, depende del uso que de ellos se haga. Pues bien, para educar a los alumnos en los medios se hace, por tanto, imprescindible la labor conjunta de la familia y la escuela.
PAPEL DE LA FAMILIA
En cuanto a la familia se refiere, cabe decir que es necesario que tome conciencia por una parte, de la importancia que tiene el papel que ella le asigne a la televisión, ya que no es lo mismo percibirla como instrumento de diversión, distracción y ocio que como instrumento cultural. Y por otra, de la relevancia que adquiere su papel de mediador respecto a la adquisición de hábitos de exposición y comprensión de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de masas (Cabero, 1994, 81). Muchos han sido los autores que se han pronunciado tras profundizar en este asunto, así por ejemplo Cebrían de la Serna señala:
Este apoyo indudable que debe recibir el niño, por parte del adulto, potencia en palabras de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, de tal manera que, el avance del niño hacia nuevas formas de comprender la realidad, le permitirá crecer como persona, estableciendo mejores relaciones consigo mismo y con los demás.
Con las breves observaciones realizadas, y habiendo expuesto que la actividad que se realice en el ambiente familiar con la televisión será extremadamente condicionadora de los efectos que el medio pueda tener sobre los niños y del uso que éstos en el futuro puedan realizar del mismo, es conveniente plantearnos la siguiente cuestión: ¿Qué se puede hacer desde el ámbito familiar para crear receptores activos que consuman de forma racional y crítica la programación que oferta la televisión?
Autores como Bermejo, Cabero y Martínez han trabajado ya sobre este tema y han dado, desde su perspectiva, respuesta a esta pregunta. Algunas de las conclusiones extraídas tras leer, entre otros, sus trabajos, y que se espera sirvan a las familias como sugerencia, son las que se presentan a continuación:
PAPEL DE LA ESCUELA
Para abordar la postura que la institución escolar debe adoptar ante los medios de comunicación, es preciso tener claro que la escuela, que no sólo instruye sino que educa, no puede dar la espalda al cambio social que estamos viviendo sino que puede y debe jugar un papel activo, dinamizador e impulsor del progreso y del cambio social. Para cumplir este objetivo la institución escolar debe aprovechar la confluencia actual de alumnos de distinto origen social o étnico, de distinta conciencia moral, política o de género…, puesto que esta realidad nos permitirá confrontar los diferentes ethos de los que los alumnos son portadores.
En cuanto al papel que la escuela tiene en la educación ante los medios de comunicación, parece indudable la necesidad de un cambio en la institución educativa. Es evidente que éste es imprescindible para hacer frente a los efectos negativos que un medio tan poderoso como la televisión, produce en los alumnos. En este sentido, Deval (2000) propone que la escuela proporcione una educación que contribuya en mayor medida a promover la autonomía del alumnado y que la escuela no se sitúe al margen de los medios de comunicación sino que se sirva de ellos para cumplir uno de sus primordiales objetivos. El autor considera que si la educación escolar se mueve en esta dirección se puede lograr que los ciudadanos exijan más de dichos medios y estos últimos se vean obligados a modificar su programación para conseguir su último objetivo: la mayor audiencia posible.
A modo de síntesis, señalar que en los tiempos que corren donde la confusión es constante y muchos valores parecen en crisis, escuela y familia, más que nunca, deben actuar conjuntamente para determinar unas pautas de actuación común que contribuyan al desarrollo integral del individuo. Fin que sólo se conseguirá si la educación formal, no formal e informal apuestan por la consecución de un tipo de ciudadano que no sólo conserve la herencia cultural existente sino que además, participe de forma activa y comprometida en su transformación para mejorarla.
Para concluir recurriremos a una frase que pone de manifiesto que la intención de esta comunicación no ha sido la valoración de los MCM sino incitar a la reflexión o quizás más bien, aportar la propia reflexión.
Los medios de comunicación, como exponen Cabero y Loscertales (1998) son responsables en parte, de las modificaciones y de las características de la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos. Esta cultura, según Santos Guerra (1984, 48-50), potencia y desarrolla una nueva filosofía de vida revuelta por el éxito, la competitividad, el individualismo, el consumo, la apariencia, el ritmo desenfrenado…, aspectos que nos llevan en definitiva a configurar un nuevo tipo de hombre. Por otra parte, al igual que los sistemas educativos, en términos, entre otros autores, de Althusser (1977) o Bourdieu (1977); no podemos olvidar que los medios se conciben, en algunas ocasiones, como un aparato más del Estado que contribuyen eficientemente a la reproducción social, con lo que la pretensión de la homogeneización de los valores culturales e ideológicos, a través de estos, según Santos Guerra (1984, 48-50), es indudable. En este sentido, la educación debe dejar de ser un aparato al servicio del Estado y concebirse como una herramienta social que busque la conciencia crítica que libere a la razón humana de la ignorancia y de la ideología dominante, para lograr una autonomía racional que nos permita una emancipación que ayude a mejorar las condiciones sociales.
De acuerdo con Hernández y Sancho ( 1997 ), podemos decir que los medios de comunicación de masas audiovisuales e informáticos han sustituido en parte a las instituciones que tradicionalmente habían llevado el peso del proceso socializador (familia, escuela e iglesia), instaurando nuevas formas de interpretación de la realidad y nuevas maneras de pensar , de hacer y de ser, a partir de las formas de expresión hegemónicas. Esto se debe a acontecimientos como el número de horas que los receptores pasan sometidos al influjo de estos medios, la modificación de las funciones que en la sociedad actual está desempeñando la familia, la disminución del papel de influencia significativa de los padres, el aumento de la significación de otros elementos socioculturales en la consideración de patrones culturales en los individuos, el volumen de medios a los que el receptor se encuentra progresivamente sometido y la producción y transmisión de una gran cantidad de información al receptor de manera atractiva, dinámica y persuasiva.
Aunque la escuela ha sido la institución creada por la sociedad para cumplir las necesidades de formación y de pervivencia cultural en las nuevas generaciones, ésta no ha ido evolucionando al mismo ritmo que la sociedad. Para luchar con este desfase que día tras día nos estamos encontrando y que va en incremento, las Administraciones Educativas intentan poner en marcha diferentes reformas educativas. En la mayor parte de los casos, aceleradas y movidas por intereses políticos que contribuyen más a crear confusión que esperanza entre el elevado número de profesionales de la enseñanza que lucha por seguir el proceso de adaptación con la celeridad con la que los cambios se producen y la sociedad demanda. Este desfase que se produce en la escuela, entre otras cosas, ha consolidado la opinión que se venía teniendo sobre los medios de comunicación en cuanto a su función educativa, tanto es así que algunos los consideran escuela paralela1 (Porcher,1976). En realidad, son los medios los que nos transmiten mayor cantidad de información, nos ofrecen modelos atractivos, nos proporcionan la facilidad e inmediatez de elegir lo que queremos con sólo pulsar unas teclas e incluso nos permiten experimentar de forma virtual aquello que la sociedad reprime. La facilidad con que llegan estos medios a las emociones de las personas produce gran satisfacción en éstas y crea incontables pseudonecesidades.
Tras esta pequeña reflexión, podemos decir que los objetivos perseguidos por los medios de comunicación no coinciden con los de la escuela. Así por ejemplo, vemos que ésta pretende, aunque no siempre lo consigue, fomentar la razón y el espíritu crítico, la cooperación, el esfuerzo, la autonomía, el respeto al medio ambiente, la educación en la igualdad y la no discriminación, el consumo responsable, el ocio provechoso..., mientras que en los medios de comunicación, en muchas ocasiones, se resalta la inmediatez, la afirmación sin contraste, el individualismo, la desigualdad, el sexismo, el consumismo, la competitividad, la violencia, la consecución de dinero fácil y a cualquier precio... Algunos ejemplos que manifiestan la existencia de estos contravalores se observan en la televisión, sin duda, uno de los grandes inventos en la historia de la humanidad, cuya presencia ha revolucionado todos los ámbitos de la vida humana y, en particular, el de la familia. Uno de los medios más cercano y significativo en la actualidad, que forma parte del mobiliario de todos los hogares aunque no se trata, eso sí, únicamente de un mueble más, ya que esta "caja mágica" para unos y ”caja tonta” para otros, es un medio que puede ser utilizado para informar, distraer y educar, pero también es un instrumento ágil con el que se intenta manipular y muchos se lucran.
Ante esta situación, es más comprensible, que no justificable, que el receptor en muchas ocasiones no sepa como actuar ni tenga claro qué es lo valioso, ya que se encuentra en un permanente contrasentido. Es responsabilidad de la educación (pero no solo de la recibida en la escuela) que esto no se produzca. Desde una posición pedagógica debemos reflexionar y pensar que los medios de comunicación no son en su totalidad ni positivos ni negativos, depende del uso que de ellos se haga. Pues bien, para educar a los alumnos en los medios se hace, por tanto, imprescindible la labor conjunta de la familia y la escuela.
PAPEL DE LA FAMILIA
En cuanto a la familia se refiere, cabe decir que es necesario que tome conciencia por una parte, de la importancia que tiene el papel que ella le asigne a la televisión, ya que no es lo mismo percibirla como instrumento de diversión, distracción y ocio que como instrumento cultural. Y por otra, de la relevancia que adquiere su papel de mediador respecto a la adquisición de hábitos de exposición y comprensión de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de masas (Cabero, 1994, 81). Muchos han sido los autores que se han pronunciado tras profundizar en este asunto, así por ejemplo Cebrían de la Serna señala:
“... los padres
pueden aumentar los criterios de credibilidad sobre las conductas,
eventos y personas que aparecen en la tv. Pueden también,
analizar qué probabilidad tienen de que ocurran estos
fenómenos en la realidad; discutir y contrastar estas
situaciones televisivas desiguales y mal representadas de la vida...
Ayudar, en suma, a ver estos eventos positivamente diferenciando la
realidad y la ficción”.
Este apoyo indudable que debe recibir el niño, por parte del adulto, potencia en palabras de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, de tal manera que, el avance del niño hacia nuevas formas de comprender la realidad, le permitirá crecer como persona, estableciendo mejores relaciones consigo mismo y con los demás.
Con las breves observaciones realizadas, y habiendo expuesto que la actividad que se realice en el ambiente familiar con la televisión será extremadamente condicionadora de los efectos que el medio pueda tener sobre los niños y del uso que éstos en el futuro puedan realizar del mismo, es conveniente plantearnos la siguiente cuestión: ¿Qué se puede hacer desde el ámbito familiar para crear receptores activos que consuman de forma racional y crítica la programación que oferta la televisión?
Autores como Bermejo, Cabero y Martínez han trabajado ya sobre este tema y han dado, desde su perspectiva, respuesta a esta pregunta. Algunas de las conclusiones extraídas tras leer, entre otros, sus trabajos, y que se espera sirvan a las familias como sugerencia, son las que se presentan a continuación:
- La primera pauta es mostrar un estilo de vida ante el consumo televisivo moderado, basado en la selección de programas que nos resulten de interés y compartido con otro tipo de consumo cultural, actividad deportiva o forma de disfrutar de nuestro ocio.
- La segunda pauta es la observación conjunta de los programas por parte de los padres y los hijos. En este sentido, diferentes investigaciones ponen de manifiesto cómo en las familias donde entre los padres y los niños adolescentes existen intercambios de ideas y comentarios de los programas, los hijos ven menos televisión y son más selectivos en las programaciones. Por el contrario, en las familias donde esto no sucede se ve más televisión y se interacciona menos con otros medios (Orozco y Charles, 1992). En el caso de que no sea posible observar la televisión con los niños, por razones de tiempo presencial o por cualquier otro motivo, sí es importante que los padres hagan un esfuerzo significativo por conocer cuáles son los programas que ven sus hijos y cuáles son los motivos fundamentales en los que basan su elección.
- Por último, cabe señalar que la formación
para el mejor uso de la televisión no se basa sólo en
dialogar, reflexionar con el niño sobre lo que se está
viendo..., sino que es necesarioademás, potenciar la
utilización de diversos medios de comunicación para
contrastar la información y la inversión del tiempo libre
y de ocio en diferentes actividades lúdicas y recreativas.
PAPEL DE LA ESCUELA
Para abordar la postura que la institución escolar debe adoptar ante los medios de comunicación, es preciso tener claro que la escuela, que no sólo instruye sino que educa, no puede dar la espalda al cambio social que estamos viviendo sino que puede y debe jugar un papel activo, dinamizador e impulsor del progreso y del cambio social. Para cumplir este objetivo la institución escolar debe aprovechar la confluencia actual de alumnos de distinto origen social o étnico, de distinta conciencia moral, política o de género…, puesto que esta realidad nos permitirá confrontar los diferentes ethos de los que los alumnos son portadores.
En cuanto al papel que la escuela tiene en la educación ante los medios de comunicación, parece indudable la necesidad de un cambio en la institución educativa. Es evidente que éste es imprescindible para hacer frente a los efectos negativos que un medio tan poderoso como la televisión, produce en los alumnos. En este sentido, Deval (2000) propone que la escuela proporcione una educación que contribuya en mayor medida a promover la autonomía del alumnado y que la escuela no se sitúe al margen de los medios de comunicación sino que se sirva de ellos para cumplir uno de sus primordiales objetivos. El autor considera que si la educación escolar se mueve en esta dirección se puede lograr que los ciudadanos exijan más de dichos medios y estos últimos se vean obligados a modificar su programación para conseguir su último objetivo: la mayor audiencia posible.
A modo de síntesis, señalar que en los tiempos que corren donde la confusión es constante y muchos valores parecen en crisis, escuela y familia, más que nunca, deben actuar conjuntamente para determinar unas pautas de actuación común que contribuyan al desarrollo integral del individuo. Fin que sólo se conseguirá si la educación formal, no formal e informal apuestan por la consecución de un tipo de ciudadano que no sólo conserve la herencia cultural existente sino que además, participe de forma activa y comprometida en su transformación para mejorarla.
Para concluir recurriremos a una frase que pone de manifiesto que la intención de esta comunicación no ha sido la valoración de los MCM sino incitar a la reflexión o quizás más bien, aportar la propia reflexión.
"Para algunos niños, bajo
algunas condiciones, alguna televisión es perjudicial. Para
otros niños bajo idénticas condiciones, o para
idénticos niños bajo otras condiciones puede ser
beneficiosa. Para muchos niños, bajo muchas condiciones, mucha
televisión es probablemente perjudicial, ni perjudicial, ni
particularmente beneficiosa" (Schramm y otros, 1961, 13).
BIBLIOGRAFÍA:
AGUADED, J.I (1999): Convivir con la televisión. Familia, educación y recepción televisiva. Barcelona, Paidós
ALBERO ANDRÉS, M. (1992): "El niño ante el televisor". Cuadernos de Pedagogía, nº 202, pp. 59-62.
APARICI, R. (1995): “La enseñanza de los medios” en Cuadernos de Pedagogía, nº 241, pp.10-13
BUENO, J. (2002). Telebasura y democracia. Barcelona, Ediciones B.
CABERO, J. y LOSCERTALES, F. (1995): "La imagen del profesorado y la enseñanza en los medios de comunicación de masas", Revista de Educación, nº 306, pp. 87-125.
DEVAL, J. (2000): "Amigos o enemigos: la TV y la Escuela ". Cuadernos de Pedagogía, nº 297, pp. 15-19.
HERNÁNDEZ, F. (1997): Educación y cultura visual. Kikiriki, Sevilla
MARTINEZ, E. y PERALTA, I. (1996): "La educación para el consumo crítico de la televisión en la familia", Comunicar, nº 7, pp. 60-68.
OROZCO, G. (1989). "La televisión no educa, pero los niños sí aprenden de ella." Umbral XXI: 18-20. México. Universidad Iberoamericana
RICO, L. (1992) Televisión: fábrica de mentiras. Madrid. Espasa Calpe
SANDER, e. (1990): "Los medios de comunicación en la vida cotidiana de la familia. Relación generacional y cultura juvenil", Infancia y Sociedad, nº 3, pp. 19-29.
SCHRAMM, W. y otros (1961): Television in the lives of our children, Palo Alto, Stanford University Press.
Mª Begoña Mena Bonilla
Orientadora
IES Santiago Apóstol