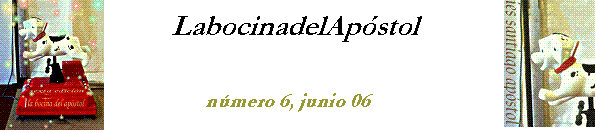EXCALIBUR
El futuro rey
Arturo, que todavía no era más que un enclenque
destripaterrones, se dirigía, como cada mañana, a
destripar terrones. Dado que el gallo Rowland estaba afónico
desde que lo mataron para comérselo la semana anterior, Arturo
se levantó tarde, sucios y legañosos los dos ojos.
Recibió como consecuencia de ello unos pescozones del
dueño de la inmunda granja Dirty Grass,
donde siervo y amo vivían como cerdos: Exactamente igual. El
dueño, el ponzoñoso y cruel Phillip Drunk, le daba
pescozones todo el tiempo, pero pan y cerveza sólo dos veces al
día.
Y andaba Arturo
dándole golpes a los helados terrones de la tierra dura y seca
para poder sembrar en ella más tarde, cuando, de repente,
¡splottot!, o mejor aún, ¡splátaratt!, se
cayó al suelo. No más de media hora tardaría en
levantarse, ágil como un gato, diciendo ¡ahummff! y a lo
sumo un cuarto de la misma medida de tiempo invertiría, poco
más o menos, en averiguar la causa de su pérdida
momentánea de verticalidad (no tan momentánea, si nos
ponemos rigurosos), y diciendo ¡ahahá! en esta
ocasión.
La causa exacta,
se dijo, ha sido un tropezón ¡tump!. Y
añadió para sí, pues no había nadie
añadido a quien añadir:
“Algún hardhead
(cabeza dura, tarugo, literal del inglés del medievo) ha dejado
clavada aquí su espada como si tal cosa, y se ha ido,
posiblemente a continuación, sin ella. Vaya un desaguisado o
contratiempo.”
No se le
ocurrió ni por un momento el intentar sacar de allí,
clavado que seguía, el espadón enorme. Ni hablar, se
dijo, que han de venir después los disgustos, ya sea en forma de
problema lógico insoluble o, quién sabe, patada simple en
la nariz.
Recapacitado que
hubo, Arturo en principio sin apellido, tuvo que recurrir a gentes
principales a quien comunicar el incidente acaecido, aunque sólo
fuera por contárselo a alguien.
Desechó en
línea directa ascendente jerárquica a Phillip Drunk, por
muchas razones. Pero la más importante era que la daga gigante
no podía ser suya, pues Phillip no cortaba ni el pan, del miedo
atroz que profesaba a los cuchillos. Sólo su lengua era afilada.
Y la de su mujer, Sara Motts, aún más. Eran hirientes en
sus comentarios y daban respuestas frías y cortantes. Aún
hoy se les considera precursores del “dejar cortado a alguien en
una conversación”. Pero jamás fueron a la Corte.
Decidió ir pues a la aldea más cercana a su granja miserable, Wood Place,
que con el tiempo pasó a ser un almacén de maderas.
También la aldea resultó ser miserable, pero al menos
estaba entonces de gira por ella un mago llamado el Muy Maravilloso
Merlín (very magic man Merlin,
ponía en su capa, pero creemos mejor seguir en la versión
traducida). El mago oyó con singular atención las
explicaciones entrecortadas de Arturo, dada su excitación, el
frío que hacía y el carrerón que se había
dado el mozo para llegar hasta allí, y no pudo menos que dar dos
volteretas hacia atrás y una podada o rueda lateral. Fue
entonces cuando el público de la aldea depositó algunas
monedas en la pandereta del mago. En esa época de adelantos, ni
el truco de las anillas ni aún el de la paloma que sale del
sombrero reportaban ya la menor calderilla al artista de la
ilusión óptica que había sido Merlín en su
juventud.
Pues bien,
recogidas las monedas, Merlín gritó
“¡ya!”. Al ver escasas reacciones entre los aldeanos,
que querían más piruetas de un viejo, gritó que
“¡ya ha aparecido por fin la espada que anuncia al rey de
Inglaterra, coj…!”. Y el resultado lo constituyó un
conjunto continuo de golpes realizados por el público congregado
al juntar las palmas de las manos. Merlín pensó en el
frío que hacía, y tomó nota para el futuro: The applause gives love to artists and hot to the people too,
escribió en su manga, que venía a decir que al chocar
entre sí, las manos se ponían calentitas, por lo que el
calor era para todos energía barata y sostenible. Y más
en los casos en que los actores salen muchas veces a saludar.
Inmediatamente, se
puso en marcha el aparato del Estado. Todos los nobles con sus hijos
casaderos, junto a los caballeros más respetables y los menos
respetados, rellenaron los impresos, siéndoles asignados de
oficio un número (turn o turno) para acudir en persona al intento de arranque de la espada del sitio donde estaba, literalmente, hasta la bola.
El tiempo para las
intentonas tirantes se estableció de nueve de la mañana
hasta las diecisiete horas, con veinte minutos para desayunar y una
hora para el almuerzo. Merlín estaba como loco reclamando
patentes. Ya había solicitado royalties futuros sobre el aplauso
y ahora le venía como llovido del cielo este asunto del horario
laboral. Y todo gracias al chaval, Arturo, que permanecía en su
campo dale que dale a los terrones, fríos, duros y reacios a ser
destripados.
Colocados en una sola fila por orden de solicitud, los arrancaturis
(del latín “los que van arrancar”, pues no
existía el término inglés en esa época)
tendrían tres intentos más uno con guantes, para la
posible extractancia, tiración o sacaduría del estoque.
Uno por uno, iban
dejándose la ilusión junto a la tierra infame que no
devolvía lo que sus entrañas daban por propia, a pesar de
tratarse de una espina clavada en ella. Y uno por uno maldecían
en los distintos dialectos o jergas callejeras con las que durante su
cotidiana vida se comunicaban, exigían, o declaraban su amor por
el dinero, el poder y demás.
Brazos poderosos,
muñecas de hierro no vencidas en batalla alguna, cedían
ante la incapacidad absoluta y permanente al reconocer inútiles
los tres intentos normales y el graciable. El resultado era el mismo,
hombre tras hombre, día tras día. Hasta que llegó
el último. Y tampoco, pero fue emocionante.
Los dos obispos congregados, Thomas Jansen y Jansen Thomas, primos pero no ingenuos, dejaron que la Mano Divina decidiera.
- Pues bueno, dijeron aproximadamente el 77,231 por ciento de los congregados.
Y todos dieron
finalmente por válido dejar en las divinas manos la
decisión de quién sería el rey de Inglaterra,
previo arranque del pincho, eso sí.
Una Voz realmente
agradable sonó entonces en la campiña inglesa donde se
desarrollaba el cotarro, a unos doscientos seis metros de donde la
espada seguía insertada; y dijo la Voz a su manera (in my way):
- Teniendo como hecho consumado que los principales han hecho el ridículo más espantoso a Mis Ojos, os sugiero
dejar que los que por debajo viven en poder, riquezas y oropeles,
accedan sin protocolo al evento, o sea al Evento. Yo quedo así
contento por mi parte (As far as I Know).
“La voz da gloria oírla”, dijeron, “pero cursi el mensaje.”Tras un carraspeo que daba a entender plagas, miserias y pestes futuras, la Voz de la explanada añadió:
- ¡Que dejéis que lo intente uno cualquiera, coj…!
Y, ni corto ni
perezoso, o mejor aún, corto (1,63) y perezoso (eternas
legañas, pestañas pegajosas), Arturo cogió su
pequeño azadón y con paciencia y tenacidad fue retirando
poco a poco, terrón a terrón, toda la tierra que rodeaba
a la espada, de descubierto y visible al fin grabado nombre Excalibur (del celta excarbo libre o mientras leo un libro),
tras lo cual el descomunal mondadientes quedó inerte sobre el
agujero labrado a mano y azadón, disponible para su libertador,
un mozalbete. El llamado a ser el rey de todos los ingleses envenenados
por quedar como idiotas tras la prueba fallida, y el resto de los
ingleses, que ya estaban envenenados por otras cuestiones que no vienen
ahora al caso.
En sus manos, la espada refulgió y refulgió sin parar, demostrando con creces varias cosas:
1) Más vale maña que fuerza.2) Más te vale algunas veces tener paciencia que no tenerla.
3) Otras similares.
Por su parte, tras la intervención de ya sabéis Quién,
dijeron, los dos obispos concelebraron jubilosos la extracción
sin anestesia y sobre el mismo agujero pusieron la primera piedra del
futuro castillo de Arturo, que no recuerdo ahora como se llama, pero
que acabaría arrasado, y un ladrillito de la diminuta capilla
prevista, hoy catedral de Canterbury.
Sobre una tabla redonda (circle table),
y aplicando sus conocimientos de arquitectura, Merlín
hacía un esquema general del plano del edificio. Trazó un
círculo, redondo también, en medio de lo que sería
el salón principal y Arturo, familiar y hogareño,
pidió que aquello fuera, sin dudarlo y por favor, una mesa
camilla para él y sus amigotes.
“Lo que te
dé la gana, majestad”, fueron las primeras palabra
dirigidas al recién investido rey, a quien la corona le quedaba
ladeada pero sujeta en firme por unas orejas considerables.
Entre preparativos
y fiestas, se fundó una corte, se casó Arturo con
Ginebra, si bien se repartieron otras bebidas, se pusieron verde por
unos cuernos a destiempo, se separaron, casi todo el mundo se
peleó con resultado de heridas de pronóstico reservado,
hubo hambres y campos devastados, y al final se fueron a buscar el
Santo Grial para pegarse con los árabes, porque allí, en
su tierra, hacía menos frío en las moradas.
Por su parte,
Merlín formó compañía propia, la de una
turgente mora que quitaba el sentido, y conoció el éxito
de crítica y público haciendo desaparecer, entre otros, a
mucha gente.
En fin, cosas que pasan.
Gabriel Barrios Fedriani
Licenciado en Matemáticas
Cádiz