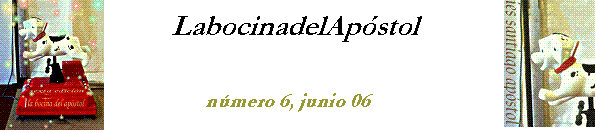ENTREVISTA A FELIPE BENÍTEZ REYES
Felipe Benítez Reyes o la conciencia de la escritura
¡Ser poeta es ser más alto, es ser más grande
Que los hombres!
¡Morder como quien besa!
¡Es ser mendigo y dar como quien sea
Rey del Reino de Aquende y Más Allá del Dolor!
…………
¡Es ser alma, y sangre, y vida en mí
y decirlo, cantando a toda la gente!
Que los hombres!
¡Morder como quien besa!
¡Es ser mendigo y dar como quien sea
Rey del Reino de Aquende y Más Allá del Dolor!
…………
¡Es ser alma, y sangre, y vida en mí
y decirlo, cantando a toda la gente!
Florbela Espança

Benítez Reyes en la Biblioteca
del IES Santiago Apóstol
“El paso del tiempo no ha hecho que me conozca.
El paso del tiempo lo que ha hecho es afantasmarme a mí mismo.”
El paso del tiempo lo que ha hecho es afantasmarme a mí mismo.”
Invitado por el
Aula Literaria “Carolina Coronado”, el pasado diez de
febrero, tuvimos la oportunidad de tener en el IES “Santiago
Apóstol” al escritor Felipe Benítez Reyes. De
agradable y fácil conversación, se diría que busca
refugio en la cercanía de la entrevista antes que en la
popularidad de la conferencia. Correcto pero sin temor a expresar lo
que piensa, se muestra seguro ante lo que dice, que suele
acompañar con alguna que otra sonrisa para asentir sobre lo
evidente, que el escritor nace y se hace. Por lo demás, no debe
haber falsas sombras en la escritura, ni recovecos intencionados que
distraigan al lector, al menos eso es lo que parece deducirse de este
escritor que indaga con la mirada para compartir un espacio
común, el de la palabra escrita.
Nacido en Rota
(Cádiz) en 1960, su trayectoria vital es aún corta pero
posee una extensa bibliografía, que ha ido curtiendo con la
mayoría de los géneros literarios (novela, poesía,
cuento, teatro, ensayo, artículo…), además ha
ejercido como director de revistas, Renacimiento y Fin de Siglo,
y ha recibido algunos de los principales premios como el Nacional de
Literatura, el Nacional de la Crítica o el Loewe, sin olvidar su
labor como traductor en la interpretación de textos de Nabokok y
Eliot.
Benítez
Reyes entiende la escritura no como un proceso de conocimiento personal
al uso sino como una convivencia con los sombras del pasado, que la
literatura revive a veces como una sucesión de visiones. Como
escritor, Reyes no ha rehusado la realidad, antes bien, su escritura es
un acierto de madurez lúcida que confiere a su palabra la
sinceridad del poeta y la voluntad de representación del
novelista, buscando en el entorno su inspiración. Alejado de lo
que él mismo ha llamado la “literatura solemne, hueca, de
cartón piedra”, su búsqueda literaria es una suerte
de apuesta personal de autodescubrimiento, de autenticidad por
conocerse a sí mismo para indagar el mundo. Visto así, la
literatura no es sólo un método, es también,
un método para
desarrollar una ideología con la que afrontar dignamente la
vida, un modo de reflejar una visión del mundo, ofrecer una
interpretación de la realidad, ofrecer una revisión de la
realidad.
Instalado en la
memoria personal, a Benítez Reyes no le preocupa, en
ningún caso, la justificación o sentido de su oficio, que
ejerce con total libertad.
Me resulta imposible intuir
siquiera lo que puede interesar o no a los lectores, en el caso de que
los lectores tengan intereses comunes. Me temo que bastante tengo con
saber lo que puede interesarme o no a mí mismo, y aun en eso
suelo andar confuso. La escritura implica siempre una apuesta, y el
escritor tal vez debe apostar únicamente en consonancia con su
ideología literaria, con su forma de concebir la literatura.
Y a la pregunta recurrente de por qué escribe, se despacha sin artificios:
¿Y por qué no?
Supongo que para poder responder esa pregunta con un mínimo de autoridad habría que convocar a Sigmund Freud mediante la ouija, relatarle los episodios más turbios de nuestra infancia, nuestras pesadillas alegóricas y nuestras utopías sexuales y solicitarle un diagnóstico sincero sobre los motivos crípticos de nuestra afición a la escritura; un diagnóstico que resultaría sin duda intransferible a cualquier colega, porque la gente acostumbra a llegar por caminos diferentes a un idéntico lugar.
“¿Por qué escribo?”, en fin…Y por qué no?” A fin de cuentas, estos remilgos metafísicos (¿por qué se escribe?, ¿cuál es la finalidad de la escritura?, y similares) tal vez convenga despacharlos con un encogimiento de hombros…
En definitiva, y con la venia de Perogrullo, me temo que escribo porque escribo, y me temo también que me importa más el hecho de resolver adecuadamente una metáfora o un relato que la circunstancia de disponer o no de una teoría sobre la metáfora o sobre el relato…
Supongo que para poder responder esa pregunta con un mínimo de autoridad habría que convocar a Sigmund Freud mediante la ouija, relatarle los episodios más turbios de nuestra infancia, nuestras pesadillas alegóricas y nuestras utopías sexuales y solicitarle un diagnóstico sincero sobre los motivos crípticos de nuestra afición a la escritura; un diagnóstico que resultaría sin duda intransferible a cualquier colega, porque la gente acostumbra a llegar por caminos diferentes a un idéntico lugar.
“¿Por qué escribo?”, en fin…Y por qué no?” A fin de cuentas, estos remilgos metafísicos (¿por qué se escribe?, ¿cuál es la finalidad de la escritura?, y similares) tal vez convenga despacharlos con un encogimiento de hombros…
En definitiva, y con la venia de Perogrullo, me temo que escribo porque escribo, y me temo también que me importa más el hecho de resolver adecuadamente una metáfora o un relato que la circunstancia de disponer o no de una teoría sobre la metáfora o sobre el relato…
Perteneciente a la
última generación de escritores españoles
(Villena, Montero…), que comenzaron a escribir en la
década de los ochenta sin una vocación única,
Felipe Benítez Reyes ha elegido el camino de un realismo
crítico, coloquial, urbano, donde la simplicidad de una
escritura idealista o complaciente ha sido reemplazada por la
ironía, la mordacidad, el humor… y la humanidad.
Este caminar
incansable que emprende un escritor para enraizar en el mundo, ha
llevado a Benítez Reyes a profundizar acertadamente en dos
géneros fundamentales de su literatura: la novela y la
poesía.
En la novela, el
escritor reinterpreta la realidad, por obligación y porque la
objetividad es una ilusión evanescente, que muestra lo que es,
sainete y drama para Benítez, y no lo que debería ser,
sin que esto suponga una renuncia al estilo, pues toda obra debe serlo
de arte. Así, la narración se impregna de la ridiculez de
lo cotidiano que, como una exageración de lo real, consigue su
efecto, mostrar la fealdad para desterrarla. Sus dos principales
novelas, El novio del mundo y El pensamiento de los monstruos son un acercamiento a la realidad desde el arte, el estilo, la forma y el contenido.
Estoy casi convencido de que su
misión primaria (de la novela) es entretener a través de
espejismos, y esos espejismos pueden ser atroces o amables,
desternillantes o conmovedores, pueden mover a la carcajada o al
espanto, pero han de ser fascinantemente entretenidos o
entretenidamente fascinantes en su esencia: un teatrillo de
títeres que dé la impresión de tener la misma
dimensión que el universo.
En la
poesía, Benítez Reyes mira al pasado para convivir con
sus propias sombras, imágenes espectrales que han devenido en
fantasmas que el escritor convoca para medir el futuro. El presente se
teje con hilos de tiempo transitado. Esta revisión de la
realidad permite a nuestro escritor hacer una poesía social,
íntima y coloquial, que consigue atrapar el devenir de las cosas:
En poesía, creo que lo
que más me interesa es ordenar un poco mi memoria; no la memoria
anecdótica, claro está, sino lo esencial de esa memoria,
su devenir emocional, por decirlo de algún modo. La
búsqueda de unos símbolos que cifren ese devenir, poco
más o menos.
(…)
La poesía devuelve dignidad a lo íntimo, a la intimidad de cada cual…, da dignidad a nuestros sentimientos, a esa zona común que tenemos todos, donde todos concluimos, en esos sentimientos en los que todos acabamos confluyendo.
(…)
La poesía devuelve dignidad a lo íntimo, a la intimidad de cada cual…, da dignidad a nuestros sentimientos, a esa zona común que tenemos todos, donde todos concluimos, en esos sentimientos en los que todos acabamos confluyendo.
Benítez
Reyes concluye así una poesía reflexiva y comunicativa,
que utiliza eficientemente con un desencanto optimista de poeta
comprometido, sirva de ejemplo el poema “TV”, de Escaparate de venenos:
Los países en guerra, los concursos.
El asesino inocente y el espía
que conoce misterios exclusivos.
El cómico gangoso y la princesa.
El mutante quirúrgico.
El novelista experto en reflejar
el alma femenina y sus misterios
El exsubcomisario
que amasa con su lengua corrupciones
gramaticales y políticas.
(…)
…Aprietas un botón y surge, en fin, un mundo
caótico y demente, acorde
con la infinita locura de esa bestia indecisa
sin rostro ni razón que rige el universo
desde el trono celeste de su divina omnipotencia,
observando el desfile de los muñecos defectuosos.
El asesino inocente y el espía
que conoce misterios exclusivos.
El cómico gangoso y la princesa.
El mutante quirúrgico.
El novelista experto en reflejar
el alma femenina y sus misterios
El exsubcomisario
que amasa con su lengua corrupciones
gramaticales y políticas.
(…)
…Aprietas un botón y surge, en fin, un mundo
caótico y demente, acorde
con la infinita locura de esa bestia indecisa
sin rostro ni razón que rige el universo
desde el trono celeste de su divina omnipotencia,
observando el desfile de los muñecos defectuosos.
Este compromiso de
denuncia no menoscaba, sin embargo, su preocupación
estilística que deja ver de forma excepcional en poemas como
“Planeta Juan Vida”, de su poesía más
reciente y última, y que tanto nos recuerda a aquel otro, el
poema V de la “La muerte en Bervely Hills” de Pere
Gimferrer:
Planeta Juan Vida
Los bañistas linfáticos en playas espectrales,
flotando en una mar que gira como el tiempo.
El hombre que camina por la nieve,
perseguido de sí,
oscuro de pasado y de quimeras.
El perrillo altanero que custodia la Nada
de una zona industrial.
La muchacha que duerme con el dedo en la boca,
soñando con leopardos
que surgen de una jungla subconsciente.
La piel de un tigre elástico y sintético.
La casa de la luz siempre encendida,
como un templo de insomnio refulgente.
La casa de la luz siempre apagada,
compacta en su misterio indefinido.
(…)
La muerte en Beverly Hills
V
En las cabinas telefónicas
hay misteriosas inscripciones dibujadas con lápiz de labios.
Son las últimas palabras de las dulces muchachas rubias
que con el escote ensangrentado se refugian allí para
morir.
Última noche bajo el pálido neón, último día bajo el sol
alucinante,
calles recién regadas con magnolias, faros amarillentos de los
coches patrulla en el amanecer.
(…)
Los bañistas linfáticos en playas espectrales,
flotando en una mar que gira como el tiempo.
El hombre que camina por la nieve,
perseguido de sí,
oscuro de pasado y de quimeras.
El perrillo altanero que custodia la Nada
de una zona industrial.
La muchacha que duerme con el dedo en la boca,
soñando con leopardos
que surgen de una jungla subconsciente.
La piel de un tigre elástico y sintético.
La casa de la luz siempre encendida,
como un templo de insomnio refulgente.
La casa de la luz siempre apagada,
compacta en su misterio indefinido.
(…)
La muerte en Beverly Hills
V
En las cabinas telefónicas
hay misteriosas inscripciones dibujadas con lápiz de labios.
Son las últimas palabras de las dulces muchachas rubias
que con el escote ensangrentado se refugian allí para
morir.
Última noche bajo el pálido neón, último día bajo el sol
alucinante,
calles recién regadas con magnolias, faros amarillentos de los
coches patrulla en el amanecer.
(…)
Felipe
Benítez Reyes ha sabido, ha fuerza de claridad y estilo,
traspasar la difícil barrera del lector y le ha comunicado su
certidumbre, que la escritura es una ceremonia particular, que a
él le ha servido, socialmente, para dignificar la vida y,
personalmente, “para edificar un castillo confortable en el que
poder hospedar a ese fantasma que es uno mismo ante sí mismo
cuando se queda a solas con sus fantasmagorías.”
Pero dejemos
finalmente al escritor que hable. Con motivo, como dijimos, de su
asistencia al Aula Literaria “Carolina Coronado” de
Almendralejo, tuvimos la oportunidad de charlar con él en el IES
“Santiago Apóstol”. Estas fueron sus palabras.
Entrevista
En primer lugar, darle las gracias y la bienvenida a nuestro instituto.
Borges decía que la escritura
es el laberíntico camino hacia uno mismo, ¿qué es
para Felipe Benítez Reyes? Entre otras muchas
cosas es eso, pero entre otras muchas cosas. Yo no creo que la
literatura admita ninguna definición precisa, es muchas cosas.
Hay textos de búsqueda de uno mismo, hay otros textos que son
búsqueda de espacios imaginarios que no tienen que ver con uno.
Por eso yo no creo que la literatura admita una única
definición.
¿Uno escribe para vivir o vive para escribir? Yo creo que las
dos cosas, que la literatura se nutre de la vida y que la vida da
intensidad a la literatura. La literatura sirve para intensificar la
vida, para aclararse uno un poco y para entenderla un poco mejor. Creo
que hay un pacto de beneficio mutuo donde una cosa sin la otra no se
sostiene.
De sus lecturas se advierte que se siente muy a gusto escribiendo.
La escritura no es
gozosa ni dolorosa. Si fuese únicamente dolorosa y conflictiva
trataría de practicarla lo menos posible. Creo que es una mezcla
de las dos cosas. Uno está en tensión y tiene que estar
resolviendo muchas dudas, cuando has resuelto las dudas surgen nuevas
dudas. Hay una parte de tensión y conflictividad incluso con la
propia conciencia de uno, pues uno está haciendo un ejercicio de
conciencia al escribir y ahí hay un enfrentamiento con tu propia
conciencia, con tus propias fantasmagorías, y yo creo que ese
territorio agridulce es el suyo.
Es un escritor joven y ha experimentado con éxito la
poesía, el cuento, la novela, el ensayo, el artículo, el
teatro…, ¿en cuál se encuentra más a gusto?
En todos y en
ninguno. Cada género tiene una compensación y cada uno
posee un método de trabajo distinto y me encuentro a gusto en
todos. En esto soy muy hedonista, si un género no me resulta
cómodo no lo práctico. El hecho de experimentar con
géneros son tentativas de búsqueda estilística, de
búsqueda de expresión, de diversificar la experiencia
escrita.
En ese sentido, ¿qué le queda por hacer en literatura?
Ya creo que poco, como no escriba una zarzuela.
En la lectura, ¿qué género frecuenta más?
Leo de todo y un
poco caóticamente. No tengo un sistema de lectura y dudo de que
alguien lo tenga. Se lee fundamentalmente por intuición. Yo leo
muchas novelas, leo poesía y también ensayo,
especialmente ensayo literario. Y también leo libros para
documentar una novela, así puedo acabar leyendo hasta libros de
ufología, que tiene su gracia.
Aunque cada escritor tiende a disfrazar sus maestros, ¿cuáles son los suyos?
Yo creo que
muchos. Uno se crea una especie de monstruo de Frankenstein: cojo una
oreja de Nabokov, cojo una oreja de Juan Ramón Jiménez,
la nariz de Shakespeare, el brazo de Eliot, cojo el brazo derecho de
Cernuda. Hay además autores que te gustan muchos como lector
pero que no tienen ninguna incidencia a la hora de conformar tu mundo
de escritura. Te interesa mucho como lector pero puede darse el caso de
que ese autor no repercuta luego en lo que escribes.
Caballero
Bonald, el Nacional de la Letras 2005, dijo ser un “anarquista
con gusto burgués”, ¿qué es Felipe
Benítez Reyes?
(Se sonríe) Bueno, yo soy sobrino adoptivo de Bonald, así que lo mismo que él.
Desconocía esa relación
Hemos acordado
eso: él, mi tío adoptivo y yo, su sobrino también
adoptivo. Respecto a la definición que hace de sí mismo,
creo que eso es lo que somos todos o intentamos serlo.
Todo escritor tiene una poética, ¿cuál es la suya?
No
sé…, uno procura no formularla porque en principio no
cabría en una frase, sería un discurso muy largo. En
cualquier caso, la poética de un autor es su propia obra
completa, esa es su demostración de la manera de entender la
literatura. No creo que existan poéticas inamovibles, ni fijas,
ni que salgan de un patrón o molde. Uno va variando. Por
ejemplo, de un poema a otro se varía mucho, en el registro, en
el propósito, en el tono. Las poéticas son un poco
portátiles.
Algunos autores muestran un conflicto para titular sus libros. Luis
Antonio de Villena se quejaba de lo mal titulados que aparecen muchas
obras. ¿Tiene usted alguna dificultad en nombrar los suyas?
Yo no, ninguna, tengo un cuaderno lleno de títulos, caprichoso completamente, pero lleno.
Yo siempre, cuando
escribe una novela, no puedo escribir más de cinco
páginas como no tenga el título, procuro tener el
título antes de empezar a escribir. Y cuando escribo un libro de
poemas, no paso de cinco antes de tener el título. A mí,
los títulos me sirven mucho. Yo creo que titulo bien. Otras
vanidades no tengo, pero la de titular… Y también he
regalado algunos títulos de libros célebres.
Si los quiere mencionar.
Nooo.
Si la poesía debe ser la luz, ¿por qué
“Trama de niebla” para sus, de momento, poesías
completas?
Ese título,
como todos los títulos, tiene una dimensión
simbólica. “Trama de niebla” porque cuando uno
vuelve la vista al pasado no está viendo un territorio definido,
está viendo un territorio nebuloso, envuelto en brumas, una
especie de tiempo fantasmagórico, de tiempo fantasmal y con ello
pretendía aludir a esa condición nebulosa que tiene
siempre el pasado. Esa idea de que cuando miras atrás eres
tú mismo o un espectro que deambula por unos ámbitos
también un poco fantasmales. Ese es el propósito de ese
título. Creo que el pasado es eso, un territorio de nieblas y
que la memoria, sobre todo, es una trama de niebla, algo que
está tramado con hilos de niebla.
Carlos Fuentes destacaba de la obra del último Premio Cervantes,
el mejicano Sergio Pitol, su gran sentido del humor, ¿qué
destacaría usted de la suya?
De la obra
narrativa también el humor, a mí me gusta jugar con el
humor. Creo que el humor es un buen conservante de la literatura. No me
gusta la literatura muy solemne, donde el personaje piensa cosas muy
trascendentes. Se pueden pensar cosas muy trascendentes no ya solo
desde el humor sino incluso desde la ridiculez. Reducir un personaje al
ridículo y a partir de ahí crearle una reflexión.
Me divierte el humor y me sirve para decir, alguna que otra vez, cosas
muy terribles que, dichas sin ese humor, incluso serían
más terribles, precisamente por ser más solemnes
serían más terribles.
Para Alejandro Jodorowsky la obra de un escritor es su árbol
genealógico que proyecta hacia el futuro, ¿que tiene de
biográfica su obra?
Yo creo que todo y
nada. El hecho de ponerse en una disposición
autobiográfica indica una cierta seguridad sobre la propia
biografía y esa seguridad no la tengo. Yo no sé si por
suerte o por desgracia. Yo no soy una persona que se ha instalado en la
sociedad con unas determinaciones y convicciones muy asentadas y muy
firmes. Uno intenta tener una coherencia, digamos una coherencia moral,
estética, una coherencia de todo tipo, pero incluso dentro de
ese marco de coherencia cabe mucho la contradicción, que es
consustancial a la condición humana. Yo no he conseguido
conocerme. El paso del tiempo no ha hecho que me conozca. El paso del
tiempo lo que ha hecho es afantasmarme a mí mismo. Yo no
podría decir nunca, yo nunca haría. Yo no sé lo
que haría o podría dejar de hacer. Lo mío es
modestamente autobiográfico, en la medida también en que
lo que no somos y ni nunca seremos y lo que imaginamos y lo que
pensamos y las cosas sobre las que divagamos también son
componentes de nuestra biografía. No sólo es
biográfico lo que nos ocurre, también es
biográfico lo que soñamos y lo que nos gustaría
imaginar.
Siempre sincero, nunca fingido.
También los
límites de eso son complicados. Como decía Antonio
Machado, la verdad también se inventa, y no es que se invente
porque uno sea mentiroso, sino porque está desesperadamente
obligado a tener que inventarla. A fin de cuentas, la verdad puede ser
un dato estadístico más que una categoría
filosófica. Si cinco personas dicen que la tierra es triangular
y una persona dice que la tierra es redonda, por estadística
diremos que la Tierra es triangular, otra opinión distinta es la
que tendría la Tierra. Por eso digo, que no es que sea mentira
sino que uno está obligado a interpretar la realidad y esa
interpretación de la realidad si es errónea, si es
mentira, no es culpa de uno.
¿Qué le queda de aquellas primeras lecturas de Lao-Tse,
Kalidasa, Valmiki, del Mahabharata, del Pantchatantra, de
Castaneda…?
Bueno, en su
momento me dio por esa literatura. A Castaneda le leí de mayor
por curiosidad, no cuando correspondía leerlo. Bueno, esto fue
una cosa de infancia, una lectura fragmentaria, de adolescencia muy
temprana que yo compré en ediciones casi todas argentinas. Pero
de lo que me queda poco.
Usted también ha ejercido de traductor, ¿cuál me
aconseja el Eliot de José MaríaValverde o el suyo?
Las traducciones
siempre son alternativas válidas a una obra, salvo que la
traducción esté hecha desde la inoperancia. Pero traducir
poesía, y especialmente en lenguas que tienen que ver muy poco
entre sí como el inglés y el español es muy
arriesgado. Creo que el tanteo real está en la lectura de varias
versiones. Uno lee, por ejemplo, la traducción de los Cuatro
cuartetos de José María Valverde y la de José
Emilio Pacheco y no tienen nada que ver. Uno lee la de J. R. Wilcock y
no tiene que ver con ninguna de las otras dos. Lee otra más
universitaria, más profesoral y tampoco tiene nada que ver. Si
uno no puede recurrir al idioma original, lo mejor es tantear entre
varias versiones. Pero yo cada día estoy más convencido
de que la poesía es intraducible. Puede haber alguien que,
teniendo habilidades poéticas, consiga hacer un texto que tenga
validez poética por sí mismo, pero no será tanto
una traducción como una reinterpretación de ese texto en
otro idioma. Hay veces en que la poesía no puede pasar de un
idioma a otro y hay versos que no se pueden traducir. Se pueden hacer
aproximaciones, sentidos aproximados, pero la fidelidad traductora es
muy engañosa porque si traduces literalmente no se entiende nada.
Volviendo a la pregunta, yo me quedaría con las dos interpretaciones, o más.
¿Qué tiene que aportar un escritor a la sociedad de hoy?
Eso depende
más de lo que quiera la sociedad que de lo que quiera el
escritor. Es la sociedad la que tiene que ser receptiva respecto a un
mensaje. Pero yo soy muy optimista con respecto a la lectura. Mucha
gente se pone muy apocalíptica: que no se va a leer, que la
literatura se va a perder, que los libros dejarán de
existir…
Se lee poco pero,
¿en qué época histórica en España se
ha leído más de lo que se lee hoy? Nunca. ¿En
qué época histórica se han publicado más
libros de los que se publican hoy? En ninguna. ¿En qué
época se les ha hecho más caso a los libros que en la de
hoy? En ninguna. ¿En qué época se les ha dado un
mayor papel social a los escritores? En ninguna. ¿Dónde
está el motivo del pesimismo? ¿Qué podía
ser mejor? Sí, que todo el mundo se levantara y desayunara
leyendo a un clásico o a un contemporáneo y que no
pudiera dejarlo y que faltara al trabajo por no poder dejar aquello, o
volviera del trabajo deseando coger el libro, o asistir a la
conferencia de un filósofo…, pero esto sería algo
disparatado y monstruoso. Pienso que el libro está en la vida
cotidiana de mucha gente, que los lee y los comenta, más,
repito, que en ninguna otra época.
¿Qué está leyendo últimamente?
Varias cosas a la
vez, soy lector de varios libros, pero ahora mismo una
recopilación estupenda de Chesterton, que a mí me gusta
mucho, te estoy hablando de la mesilla de noche, los primeros libros de
poemas de Juan Ramón Jiménez y el Código Da Vinci.
Ya quedamos pocos por no leerlo.
Yo he sido uno de
los últimos. Es muy mala pero no está mal. Realmente es
espantosa porque ahí hubiera hecho falta un escritor, un tipo
que pudiera escribir algo distinto de: “salió con su
lujoso vestido al lujoso vestíbulo del hotel”. Bueno,
pues, eso se puede decir de otras maneras, no es la manera más
indicada. “Y bebió un delicioso champán”.
Pero con un escritor que tuviera detrás… La historia
está muy bien montada. Me ha sorprendido, porque pensaba que iba
a ser un tedio pero tiene su gracia y su interés, lo que pasa es
que está muy mal escrita y los quiebros psicológicos del
novelista son demasiado evidentes.
Un poeta de la Generación del 27.
Cernuda, por su
actitud ante la poesía y porque Cernuda es el escritor del 27
que la última parte de su obra está incluso fuera de los
parámetros estéticos de la Generación. Uno lee por
ejemplo a Lorca, que a mí hay cosas que me gustan mucho, pero
que siempre lo tienes que leer con una visión estética de
época. A Alberti igual. Sin embargo a Cernuda no. Luis Cernuda
tiene una cosa de intemporalidad, porque es un diálogo de
persona a persona y está por encima de las estéticas
poéticas del momento.
Un autor actual.
Muchos, tengo la
suerte de poder admirar a muchos contemporáneos y eso es una
suerte. Y especialmente a aquellos que uno cuando los lee se enrabia y
dice que eso es lo que uno quisiera haber escrito. Pero no nombro
ninguno porque sería injusto.
Un libro
De los libros
depende el qué y para qué. Como novela te diré la
que me hubiese gustado escribir, Lolita de Nabokov y un libro de poemas que me hubiese gustado escribir sería, Poeta en Nueva York, pero con veinte años.
Una editorial.
La mía, Tusquet.
¿Qué opina de los Premios Literarios?
No está mal
que existan esos premios que son como hollywoodenses, con mucha puesta
en escena, pero se habla de literatura. De vez en cuando, se premia un
libro que incluso no está mal, muy de vez en cuando. Pero,
bueno, eso no afecta negativamente a la literatura. Da, por una parte,
una imagen muy distorsionada de la literatura, sobre todo si vive uno
en un pueblo, porque yo al día siguiente del fallo del
“Premio Planeta” prefiero no salir a la calle, porque,
claro, como la gente piensa que en España hay cinco o seis
escritores, sales y te dicen: “oye a ver tú cuando lo
ganas, qué mala suerte, este año tampoco te lo han
dado”.
Su experiencia como director de revistas.
Bien, a mí
me parece muy fascinante la composición de una revista, esa idea
de organizar un número, de darle forma, de equilibrarlo con una
cosa y con otra, de crear un contraste…, Como no hay una
fórmula, te la tienes que inventar sobre la marcha, por
instinto, y yo creo que el desarrollo de ese instinto está muy
bien.
Tres últimas preguntas.
Bibliófilo, bibliómano, amante de los libros, coleccionista…
Yo me curé.
De la bibliofilia me curé porque la bibliofilia genera en
bibliomanía. Hubo una época en que dedicaba mucho tiempo
simplemente a buscar libros. Cuando vivía en Sevilla era un
rastreo continuo de librerías de viejo o llegaba a cualquier
ciudad y soltaba las maletas desde lejos en el hotel y me iba a las
librerías de viejo que yo tenía apuntadas y volvía
lleno de polvo, hasta que me pregunté y esto para qué. Y
también me aburrió mucho el hecho de que la
edición en España ha sido muy pobretona. Buscas una
primera edición de Marinero en tierra, o del Romancero gitano, o
de los libros de Cernuda y, salvo casos muy concretos, no valen nada
como tales libros, es decir, son feos, con materiales muy malos y hoy
puede costar un libro de esos 300.000 ó 400.000 pesetas, pero no
lo vale, sea de quien sea. En Francia las ediciones siempre han sido
tradicionalmente más bonitas, en Inglaterra, en Estados Unidos.
Hasta los años 30 eran feas en general, pequeñas, como
las de la novela popular. Excepto los libros de poesía, los
demás son horrendos. La novela incluso está mejor, con
sus ilustradores. Y eso fue en gran parte lo que me decepcionó.
Se tiende a pensar que los centros educativos son lugares cerrados y
sólo pendientes de lo que sucede en su interior, pero bien al
contrario son muy dinámicos, una especie de microcosmos del
conocimiento en el que están representadas todas las ramas del
saber y siempre están abiertos a la dinámica del mundo,
como el Panta rei de su “Escaparate de venenos”.
¿Qué le aporta el contacto con los alumnos?
Sobre todo es un
contacto con una realidad que ya no es la tuya. Yo no tengo contacto
diario por no ejercer la docencia. Estos encuentros casuales me sirven
un poco para coger onda por donde van, digamos, las mentalidades, los
parámetros que ellos aplican a la vida. Y al tiempo es
complicado porque uno no está situándose en un plano
pedagógico, porque uno no tiene esa costumbre ni esa experiencia
pedagógica. Entonces te resulta difícil hablar porque si
te pones a teorizar hasta dónde llega la capacidad de
asimilación de una divagación teórica, no sabes.
Con unos adultos te da igual, aunque no lo vayan a entender todo, pero
da un poco igual. En cambio, con los alumnos, tienes que estar siempre
pensando que si te mueves en un plano teórico tienes que hacerlo
de una manera determinada y con una terminología determinada
porque en el momento en que alguien te está contando algo y hay
tres conceptos que tú no manejas, porque no son frecuentes,
entonces te desconectas. Por tanto, si se te van tres palabras que
contienen tres conceptos fundamentales, te desconectas. Por eso esta
experiencia es trabajosa y laboriosa y, a veces, un poco inquietante,
pero creo que suele tener buenos resultados.
Decía Rosa León, en su canción, que “todo
está en los libros”, ¿realmente está todo en
los libros? ¿Tenemos que hacer que nuestros adolescentes lean?
Yo creo que si leen mejor para ellos, no van a perder nada. A mí me cuesta trabajo concebir la vida sin libros. Claro, que igualmente para un mecánico le resulta difícil concebir la vida sin tornillos. Pero yo pienso que la literatura está realmente muy vinculada a la vida y que los libros enseñen a vivir y que sobre todo enseñen a educar las emociones y a educar los sentimientos y hacer que esos sentimientos y esas emociones sean más intensos de lo que son en la realidad. Yo creo que la literatura no es simplemente distracción, entretenimiento, sino también un aprendizaje de la vida y todo lo que se aprenda sobre la vida, así en abstracto, nunca está de más. Quizá se aprenda con ello a meter menos la pata.
Bueno, ha sido muy placentero y muy agradable charlar con usted.
Lo mismo digo.
Ángel Trigueros Muñoz
Profesor de Historia
IES Santiago Apóstol
Almendralejo