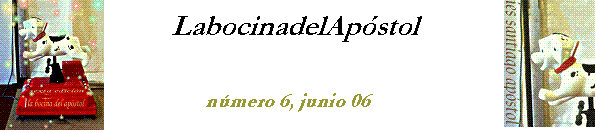DOS OREJAS
La señora Rosaura es una de esas mujeres a las que los hombres llaman hembra.
Mujeres que despiertan pronto y llenan su cuerpo de redondeces,
meandros, gracia, tersura y miradas, sobre todo miradas. Mujeres que
entallan sus vestidos sin consideración, mujeres que arremolinan
su melena negra y densa con cualquier útil y parecen antiguas
matronas renacentistas en cualquier techo de cualquier basílica.
Benito Talinero estuvo rápido. Nada más cumplir el
servicio, habló con su padre, puso fecha, dieron el sí a
Don Antonio del Arco, juntaron cuatro mantas y alguna maleta y se
marcharon a la capital. Allí trabajaron los dos hasta que
nació Benito su primer hijo. Después fueron varios los
trabajos y dos los hijos nacidos. La señora Rosaura y Benito
hacían encaje de doble vuelta y punto debré
con el hilo que les daba el diablo. De otra manera nadie
entendía que dieran para cuidar de los hijos, que atendieran la
casa, cumplieran en el trabajo y no se olvidaran de su propio
empeño. Así, cualquiera podía encontrarlos en un
parque una mañana de domingo o saliendo del cine un
sábado a la tarde.
Sus
primeros ahorros permitieron comprar una casa de dos plantas en
el pueblo. Con muchos años, algún madero que cambiar,
necesitada de varias arrobas de cal y dispuesta al cambio de puertas y
ventanas. Pero era luminosa y espaciada. Irían obrándola
poco a poco y después volverían de la capital repintados
con una capita fina de triunfo, lo suficiente para que todos la vieran
pero no tan gruesa como para molestar.
Para sofocar
el ahogo de la deuda, la señora Rosaura tuvo que tomar otros
trabajos. Benito Talinero, aceptó también lo de los
entubados del Ayuntamiento y casi no paraba en casa. En el colegio, Don
Luis Camacho, director y buen hombre, rellenó los formularios
para que los niños pudieran quedar en el comedor y
después en la Sala de Estudios hasta bien entrada la tarde,
cuando su madre los recogería.
Así hasta
nueve años el uno detrás del otro. Cuando Benitó
consideró que ya podían volver, compró un enorme
ramo de fresias entregamadas y un pastel de crema de higo para los
niños. Entró en casa, besó a todos y dijo que ya
era hora de empezar a vivir. Varias semanas después, todo estaba
arreglado y un enorme camión cargado con sus cajas esperaba a
que la señora Rosaura cerrase la puerta del piso alquilado y
entrase en la cabina. Atrás iba Benito con los tres niños.
En el pueblo
sí pareciera que vivían, que descansaban, que
trabajo y ahorro se correspondían, que los hijos se
atendían mejor, que vecinos y familia ayudaban y que ya no
necesitaban tejer con tanta torcedura.
En el pueblo,
Benito empezó trabajando en la forestal, y como era mucho lo que
cundía y menesteroso su trato, al poco mandaba una cuadrilla de
siete hombres. Así, la señora Rosaura no
necesitaría nunca más salir de su casa.
Pronto
llegaron más hijos. Uno tras otro. Los tres mayores ya se
valían solos. Tomás Redondo, el administrador, que
sabía bien cómo trabajaba la señora Rosaura, vino
a la casa una tarde a decir que si quería un trabajo corto y
cómodo.
Como la
señora Rosaura nunca tuvo mucho tiempo para nada, cuando le
ofrecieron aquel trabajo de etiquetadora en la lechería de don
Cándido, decidió quedárselo, aunque cobrase menos.
Así quizás, podría dedicarles a Carlos y Miguel,
los dos pequeños, de seis y cuatro años, el tiempo
que nunca dedicó a sus tres hijos mayores.
A las cuatro y
media terminaba el turno. A las cinco los recogía de la escuela.
Poco después preparaba unas rebanadas con manteca y gustaba de
verlos arrodillados y jugueteando entre las matas de malva de su
corral. Más tarde poca cosa, quizás algo de plancha,
preparar el mochilo para su hombre, zurcir cualquier prenda o poner a
remojo la costilla vieja que tanto le pedía Benito, su primer
hijo. Con cebolla, alguna papa también, pero con mucha cebolla.
Aquella tarde de
viernes la señora Rosaura decidió subir al doblado para
sacar las sábanas de verano, que ya se hacía
difícil dormir con las de franela. Bajaba y subía con
bolsas y aprovechaba para guardar algún trasto.
Después de
la merienda, Carlos quiso jugar a toros y él mismo
comenzaría siendo bicho. Se definió como berraco, calzado
y astifino.
Miguel
empezaría la tarde. Antes había corrido a la cocina a
preparar una muleta y un estoque. Miguel salió al corral
hinchado y derecho como un palomo, con su barbilla contra el cuello, al
uso de los grandes maestros. Carlos rebufaba y escarbaba detrás
de la pila, junto al árbol de laurel que sembró hace
muchos años su abuelo Cano. A la llamada de Miguel, Carlos
arrancó. Fueron varios pases que la señora Rosaura
contempló sonriente desde el postiguillo de la escalera.
Después continuó con sus cajas.
Carlos iba
dirigiendo los tiempos. Indicaba el cambio de tercio y hacía
sonar clarines incluso cuando no tocaba. Cuando Miguel acabó su
faena de muleta, su hermano se dispuso a ser matado. Incó sus
rodillas y sus manos en tierra y continuó bufando. Miguel
brindó a la grada y entró a matar. El cuchillo jamonero
que había sacado del segundo cajón de la cómoda de
la cocina quedó metido hasta su puño entre las paletillas
de Carlos. Los gritos y el llanto alarmaron a Dª Rosaura,
que bajó machacando los viejos escalones de madera. Cuando
llegó al corral, Miguel apretaba la muleta contra su pecho y
Carlos se deshacía en un charco dulzón y espeso de roja
sangre. Ya no gritaba.
Dª Rosaura
quedó blanca, lo cogió entre sus brazos y sin poder
siquiera llorar preguntó a Miguel que qué haría
ahora. Miguel, acercándose a ella le dijo que había
estado más que bien, que la estocada fue certera y que dos
orejas, que ahora tocaba concederle las dos orejas.
Mario Marín
Profesor de Plástica
Huelva